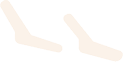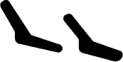PERFIL | «Nadie lucha solo contra una presa, ni contra el mundo»: la historia de Erika Mendes

por Carolina Scorce / MAB, Rodrigo Gomes / MAB
Erika Mendes es de Maputo, Mozambique, pero sus gestos evocan recuerdos de otros lugares: comunidades engullidas por presas, ríos desviados, minas a cielo abierto, mujeres que resisten con las manos en la tierra.
Su infancia estuvo marcada por un olor que atraviesa décadas: el olor químico de los pesticidas apilados en una fábrica de cemento, en la ciudad de Matola. Eran residuos tóxicos traídos de Dinamarca para ser incinerados en territorio africano, destino común de los venenos del Norte global. Erika, aún niña, caminaba con su abuela, Anabela Lemos, llamando de puerta en puerta; repartía panfletos, explicaba el peligro. Era el comienzo de la mayor movilización medioambiental en Mozambique en los años 90. Ganaron. Los pesticidas volvieron al lugar de donde habían venido. «Allí aprendí que cuando nos unimos, las cosas cambian», recuerda.
De esa victoria nació LIVANINGO, la primera organización medioambiental del país. Pero la alegría inicial pronto se topó con dilemas mayores: había quienes querían seguir un camino considerado neutral, sin enfrentarse a los grandes poderes; y había quienes, como la familia de Erika, querían denunciar el modelo detrás de la destrucción: el pacto entre las élites políticas locales y las empresas transnacionales. La división fue inevitable. Así nació Justicia Ambiental, organización de la que Erika forma parte hasta hoy.
Mozambique ensayaba su recién conquistada libertad. La independencia de Portugal solo tenía dos décadas. La guerra civil había terminado hacía poco. El país salía de un proyecto socialista para sumergirse en una economía neoliberal. Los ríos dejaron de ser solo ríos, se convirtieron en energía, ganancias, corredores de exportación. Llegaron las mineras, las empresas de gas, las plantaciones de monocultivo para la exportación. También llegaron las promesas de desarrollo, carreteras, escuelas, hospitales, casi siempre solo sobre el papel.
Entre las banderas plantadas en territorio mozambiqueño, había una muy conocida por los brasileños: la de Vale. La empresa minera se instaló en la provincia de Tete para explotar el carbón. A cambio, dejó polvo, casas agrietadas y ríos contaminados. «Después de llevarse todo lo que les interesaba, se marcharon diciendo que era por el cambio climático. Pero nosotros sabemos que fue porque ya no era rentable», dice Erika.
Habla de Vale con la naturalidad de quien convivió con el ruido de las dinamitas. Y es en este punto donde su historia cruza el Atlántico. «Brasil y Mozambique tienen heridas similares», dice. Recuerda el río Doce cubierto de lodo, el río Zambeze represado por presas. «El mapa cambia, pero la lógica es la misma: la riqueza se va, la destrucción se queda».

La primera vez que Erika oyó hablar del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) era aún una adolescente. Años más tarde, compartiría plenarias con campesinos brasileños, intercambiando metodologías de organización, cantos de lucha y mapas de ríos secuestrados.
«La lengua portuguesa, que a menudo nos aísla en África, se ha convertido en un puente con Brasil», afirma. Hoy en día, Mozambique y MAB comparten más que el idioma: comparten estrategias de resistencia, intercambio de jóvenes y formación política de las mujeres afectadas.
Pero Erika no idealiza la lucha. Habla de tratados internacionales que atan a los gobiernos del Sur global. Explica que las empresas pueden demandar a estados enteros si las políticas públicas amenazan sus ganancias futuras. El mecanismo tiene un nombre: Investor-State Dispute Settlement (ISDS). «Es colonialismo con firma y abogado», resume. «Un país puede decidir proteger su río, pero si eso afecta a los beneficios previstos de una empresa minera, se le lleva ante los tribunales internacionales y se le condena a pagar miles de millones».
Mientras los derechos se desmoronan en fórmulas jurídicas, el clima se colapsa. Mozambique es uno de los países más afectados por los ciclones en el mundo. El Idai, en 2019, mató a más de mil personas. El Kenneth llegó un mes después. Lluvias que lo arrastran todo, sequías que duran meses, comunidades costeras engullidas por la erosión. «Vivimos en el ojo del huracán de la crisis climática y somos los que menos hemos contribuido a que se produzca», dice.
La mozambiqueña sigue de cerca la situación en Brasil. Se enteró de las inundaciones en Rio Grande do Sul y de la sequía en Amazonas, que dejó barcos varados en medio de los ríos. «Los extremos climáticos ya no son noticias excepcionales, son rutina», afirma. Y es en este escenario, entre ríos bloqueados y bosques en llamas, donde defiende una alianza internacional de los pueblos afectados. No por romanticismo internacionalista, sino por una estrategia concreta. «El capital es global. Si la resistencia no lo es, perdemos».
En noviembre, Erika viajó a Brasil para participar en una articulación con movimientos populares en la Amazonía. Desde el avión, vio los ríos recortando la selva, sinuosos como venas. Cuando aterrizó, se enteró de que querían dragar uno de ellos para transportar soja y minerales. «Los ríos también se están convirtiendo en carreteras para el lucro», observa. En Pará, conversó con quilombolas, pescadores, indígenas y militantes del MAB. La sensación fue como un espejo. «Cambia el acento, el bioma, pero la pregunta es la misma: ¿quién manda en el territorio?».
Al final de nuestra conversación, afirma: «Hay algo que aprendimos desde el principio: nadie lucha solo contra una presa. O toda la comunidad se moviliza o el agua lo cubre todo». Hace una pausa. «Creo que eso también se aplica al mundo».